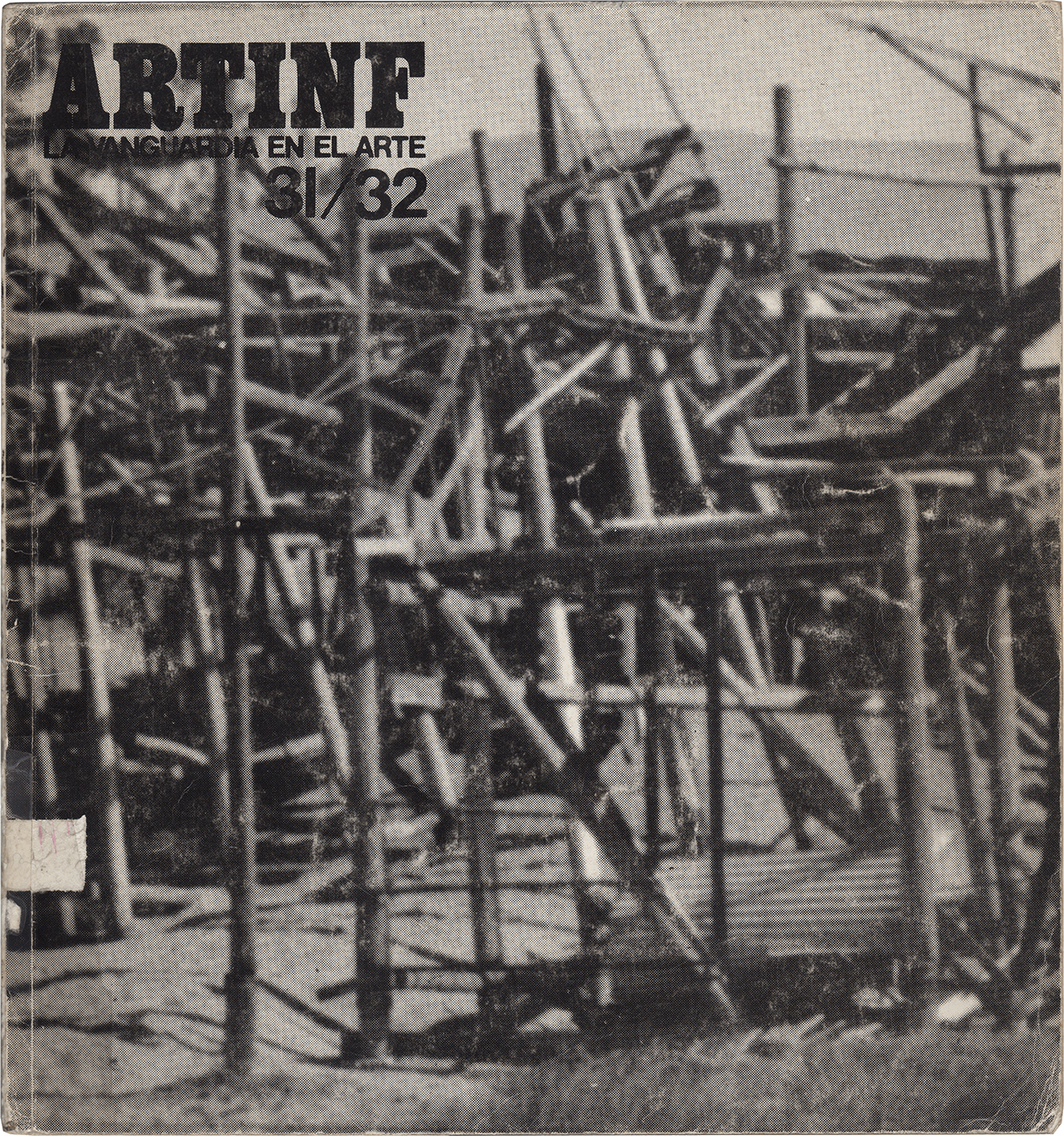Diferencia entre revisiones de «La Eneida y América»
(Página creada con «{{Documento |Título=La Eneida y América |Imagen=La-eneida-y-america.png |Autor=Godofredo Iommi |Tipo de Documento=Artículo |Edición=Revista ARTINF Nº 31/32 Arte Inform...») |
(Sin diferencias)
|
Revisión del 11:34 9 dic 2018
Variadas y legítimas son las formas de leer. Sea con tedio entrecortando la lectura por fatiga o ensueño, sea por distracción suspendiéndonos. Otras, por real gusto, que es el surco de la cultura con la que maduramos, o por ilustración, a fin de lucirnos en los reflejos del recuerdo. A veces, las menos frecuentes, la lectura nos toca, nos despierta, nos advierte o nos llama. No importa el modo como sucede, pero se nos transforma en vocación. Puede decirse entonces que la lectura nos acaece como una experiencia. Ella abre, provoca una pregunta al par que trae o insinúa respuestas tal como una herida alerta y revela el cuerpo.
Vamos a tratar de una lectura de esta especie, de una lectura herida de la Eneida de Virgilio.
Antes de ex-poner el movimiento, la e-moción que nos lleva hacia la Eneida, es necesario aclarar por dos razones qué entendemos por tradición. Una, para saber cómo la tradición abre lo nuevo; otra, cómo ella soporta y escurre en las obras que renueva. Es habitual presentar como casi opuestos a los términos de tradición y novedad o, como suelen decir algunos, tradición y aventura. A veces el hábito lógico de la afirmación y la negación puede llevarnos a engaños bajo aparente claridad y tiene parte en ello cierta pereza de la inteligencia. Para ser breves partamos de cierto obvio: la tradición se hereda. A menudo se dice con ello que la tradición se mantiene, repitiendo lo propio del pasado, de suerte que en los cambios temporales ni se adultere. Pero se puede pensar de otra manera. Por ejemplo, la herencia como algo que alumbre, que de a luz y que con ello señale, indique, abra un campo existencial. Más que atenerse o conservar axiomas la herencia surge y brota creativamente. La tradición ínsita en la herencia estaría pues, como la vida, siempre presente, siempre inmediata. Pero ésta, su inmediatez la esconde, así como la inmediatez de la superficie no deja reconocer el muro. Heredar sería traer á presencia la tradición, escuchar su llamado para desocultarla. La tradición o real historia en su esencia temporal sería este esconderse o manifestarse, este ascender o bajar como las mareas según las invisibles atracciones, sería el ritmo mismo de nuestro vivir.
Así, quizás, lo esencial de la tradición no es tanto lo que se infiere de un postulado primero, sino un llamado propio que irrumpe, que se obedece o no, y se oculta hasta volver a reaparecer. Tal vez así se construyen las culturas. La tradición por la herencia es una invitación a volver a re· crearla como si su emergencia fuese su mismo ser.
Pareciera que la historia de un pueblo es la melodía que diseña el modo como se re-crea esa tradición. Más que una tradición establecida de una vez para siempre que tienda a mantenerse, hay una pulsación que ora da a luz uno de sus perfiles, manifestándola, ora, tras ser nuevamente oída, revela otra cara inédita.
¿Dónde está, pues, siempre tan inmediata y tan escondida pero viva la tradición que espera ser heredada, renovada? En el sueño de un futuro, en el recuerdo de un paso. En Occidente al menos ella vive en ciertos modos de la existencia cotidiana en lo más inmediato del hombre, en la palabra, en el lenguaje.
Cuando en él se opera algún quiebre se la escucha, sobreviene como moción del alma, luz furtiva en el pensamiento, resonancia del eco o, cual mente abstraída, sueño o vaga inclinación que ya no nos abandona. Así hay lecturas que tocan la existencia más allá del hecho psicológico, como si el lenguaje se oyese a sí mismo en la que ocultamente tiene de más propio: su innumerable diamante. La tradición siempre renovada aflora y construye el lenguaje desde la poesía, por ciencias y oficios hasta la terapéutica y el habla.
El filósofo François Fédier vinculó la palabra lectura a logos. A la luz de este ritmo de la tradición y la herencia nosotros comprendemos lo que impropiamente se llama, en las historias, influencias.
Por vivo ritmo decimos la Eneida es impensable sin la Ilíada y la Odisea, desde su misma esencia hasta la afloración en su texto de versos, episodios, temas que surgen no como citaciones sino como reales apropiaciones inherentes al palpitar de la tradición en estado de herencia. Por eso la Eneida renueva, no repite la Ilíada y la Odisea.
Proponemos toda otra lectura ante las llamadas imitaciones. En el primer libro de la Eneida reaparecen versos de la Odisea y una leyenda basada en la Ilíada. Además de los textos homéricos, también están en la Eneida, los Argonáuticos de Apolonio de Rodas, las Teogonías de Pisandro de Rodas, Eurípides, Varro, los trágidos latinos, Lucrecio, Cátulo.
La leyenda de la llegada de Eneas a Roma la trataron Catón, Varrón, pero la Eneida no es ya ninguno de ellos. Así es el modo propio de hacerse siempre nueva la tradición. Desde su tumba inexistente Virgilio va en Lucano (Farsalia), en Estasio (Tebaida) en Las Guerras Púnicas de Silio y Tálico. Por la Bucólica IV, el cristianismo lo toma como profeta y en el s. VI Fulgencio en De Continentia Virgiliana intenta descifrar el sentido místico de la Eneida. Ya es mago y poeta. Perdura como nigromante en la Edad Media, como taumaturgo en el s. XII y más adelante reaparece en el Libro de los siete sabios, con el Libro de buen amor, en la Divina comedia, después con Fray Luis de León y otros.
Virgilio y Homero se despiertan en otras facetas de la poesía moderna y la Eneida llega ahora a una aprehensión de América, que llamamos Amereida.
Omito las circunstancias en que se nos produjo este cruce de América y Eneida. Un día amaneció y ancló en nosotros la pregunta por nuestro ser americanos, pregunta referida a lo que se suele llamar destino, que no es de suyo una fatalidad, sino el lote de ventura y desventura –ritmo– que nos toca, nos tañe, con y en el cual resonamos, nos volvemos personas (per-sonare). Ya la pregunta por nuestro ser americanos en su último extremo no es científica, pues no se ciñe a un campo delimitado, con respuestas predecibles y verificables, sino es poética, por lo compleja, extensa y ambigua. La respuesta lo es también y se abre sin certidumbres, mas con indicaciones.
¿Qué significa ser americanos? Muchos pensaron en ellos. Retengamos algunos trazos. Hispanoamérica, Iberoamérica, Indohispano, Indohispanoamérica. Modos que tuvieron pensamientos y políticas. ¿Quiénes estamos en América? Múltiples razas, lenguas, costumbres. ¿Hay algún estatuto o palabra que nos reúna? Si lo hay: ¿Qué significa, qué indica, hacia dónde nos mueve? De existir tal palabra y de movernos en un sentido sería un modo de ser y de hacernos americanos.
América Latina –desde que lo latino no implica raza– ¿quién y dónde puede hablarnos de lo latino con palabras que lo revelen? No es un problema de cronología sino de palabra decisiva, creadora, poética. ¿Quién? Virgilio. ¿Dónde? La Eneida.
Ya en el libro III de las Geórgicas, Virgilio vaticina acerca de su propia poesía, advirtiendo que cantará un día al César, y con ello se dará el paso y la consiguiente metamorfosis del tempo griego (tradición) al nuevo tempo latino. Trasladará la fiesta griega: «Toda la Grecia abandonada gracias a mi, el Alfeo y los sagrados bosques del Malosco disputarán estas carreras y el premio de la cruda cesta. Y yo, ornada mi cabeza con follaje del recortado olivo, llevaré las ofrendas», escribe, pues él sabe que «Yo el primero, con tal que baste a ello mi vida, regresaré a la patria, trayendo conmigo a las musas, ... seré el primero que traiga a tí, Mantua, las palmas...». La Eneida por ser el canto de la latinidad o renovada tradición griega, la revela. La historia no revela, hace. La poesía descubre, indica. Dicen los primeros versos del poema: «Desde Troya a Italia en las orillas latinas (el rey Latinus) vuelto prófugo por su destino», tal fue, dice la Eneida el origen de la gente latina, por transportar los dioses al Lacio y fundar Roma, siendo padres los albanos.
Eneas se vuelve prófugo, emigrante, impelido por el destino. Su tarea, su oficio, es buscar la patria.
No vamos a recorrer todos los aspectos que, para nosotros, americanos, ofrece la Eneida, tomaremos solo cuatro momentos:
La travesía del naufragio –la carencia.
La travesía del amor y del reino –lo impropio.
La travesía de los muertos –el cometido.
La travesía de la guerra –el modo de vivir y de morir.
En el libro I apenas Eneas zarpa de Cicilio por reclamo de Juno, los temibles vientos (Euro, Noto, Áfrico) «cargados de temporales y rondando envían vastas olas», «todo se conjura para conjurar a aquellos hombres una muerte inminente». A diferencia de la Ilíada, en plena tempestad aparece por primera vez el nombre del protagonista «se destemplan de Eneas, súbito, por frialdad, sus miembros». ¿Por qué el naufragio? ¿Cuál su necesidad poética? La divina la conocemos: la ira de Juno. Pero hay un desprendimiento, una reiniciación ineludible, para poder re-crear.
Dante en su experiencia de la pérdida que será selva en vez de mar, dirá que ese extremo es apenas menor que la muerte y que el pavor renovado en el pensamiento dura en el lago del corazón. Es la pérdida, la ceguera del mundo. «Asimismo día de noche niega discernir en cielo ni reconocer día en medio Palinuro del mar». La palabra alta del naufragio de la iniciación o catarsis (justificación) con que se re-comienza la tradición (Grecia en Roma), la palabra latina del naufragio es Palinuro (el piloto). Su lucha por vencer el caos marino para abordar Italia hasta entrar en el misterio del sueño que lo vence y las olas lo arrebatan del navío. Hasta que Eneas siente que el barco flota sin piloto a la aventura. El máximo extremo de la errancia. No queda más que re-crear o desaparecer. Pero aún se esconde la realidad en equívoco.
Palinuro no fue vencido por el dios con el sueño. El timón fue arrancado por el mar y con él el piloto que sobrevivió en las olas tres días. Al cuarto ve Italia, la alcanza y los bárbaros lo matan en el momento de aferrarse a la patria prometida y buscada. Así dice Palinuro en su vida de sombra, la verdad de la aventura. Hay que arrojarse a las carencias para palpar el borde del propio ser en su mayor zozobra.
Todo nos fue dicho en el comienzo del poema: «muy maltratado fue en tierra y mar por el poder de los dioses... muchas guerras afrontó antes de echar los cimientos de su ciudad y establecer en el Lacio sus petates, de donde procede la raza latina... y los altos muros de Roma». Pues fundación y destino es aventura y peripecia. Ellos alumbran, después la historia las hace posibles. ¡Tan enorme esfuerzo re quería fundar el lugar romano!
Tal el desnudamiento inicial del naufragio, condición para volver a crear. En la prueba del amor y del reino como lo impropio. Pero ella se levanta bella, fascinante, se diría que justa pero insuficiente. Es el amor espléndido de Eneas y Dido, la erección hermosa de la ciudad de Cartago, ante los ojos de los buscadores de patria. El hallazgo de la felicidad y del hogar. Y el esquive cruel de Eneas –pues los dioses le recordarán que no hay patria sin destino y que el destino es más que el hogar y la dicha. Nunca dejaré de conmoverme ante la voz de Dido, la suicidada, frente al abandono puro de Eneas.
Desde el borde último de la existencia –la muerte en el naufragio inminente– hasta la renuncia al amor a la ciudad, al país que nos distrae con su abundancia, de nuestro rumbo propio. Y ahora, desde ambas pruebas, después de ellas, se abren los caminos. El primero es conocer nuestra tarea en la historia. ¿Dónde se conoce? ¿Dónde se oye? ¿Quién nos la dice o indica? Es la travesía de los muertos. Hay que entrar a la patria por los muertos, nuestros muertos. ¿Qué son nuestros muertos? Los testigos de la tradición desde donde partimos, con quienes convivimos la peripecia de la errancia, y quienes nos dan la existencia. Eneas, como Ulises, desciende al mundo de los muertos apenas aborda Italia. La sombra de Anquises, el padre muerto, indica a Eneas el destino de Roma: «Otros sabrán labrar con más suavidad el bronce... sabrán otros abogar con mayor elocuencia... tú ¡oh romano! acuérdate de someter a tu imperio a los pueblos (porque éstas son tus artes) de imponer condiciones de paz, perdonar a los vencidos y someter con la fuerza a los soberbios».
Revelada la tarea, el oficio que ha de oficiar Roma, abierta al mundo, pues con ella comparece por vez primera una ciudad mundanal y ecuménica, aflora ya el modo de vivir y de morir con que termina el poema inconcluso que es la Eneida de Virgilio. Eneas en trance de matar venciendo a Turno –lucha entre héroes– para vengar la muerte de Palante –muerto por Turno– vacila: «Eneas moviendo los ojos, contuvo su diestra» y desde ese extremo va al inverso y mata, ¿cómo escaparías a mis manos...», «mientras ésto decía le hundió con encono en el pecho su hierro». Todo Eneas, toda la Eneida, toda la latinidad tiene un nombre; el atributo dado a Eneas: la pietas. Eneas piadoso. La pietas es la abertura, la hospitalidad sacra. El secreto inagotable de Roma, el clima del imperio. La cabida de pueblos, razas, lenguas, hábitos múltiples en la paz, en la lengua.
La guerra que es como antes fue el mar, el extremo donde el hombre se pierde, se anega, desaparece y desde donde se yergue, construye, ilumina. La guerra es la disputa misteriosa entre la apertura y la muerte. La muerte que se ofrece para que no se cierre el mundo, para que se extienda la pietas. Piedad –pietas– y guerra. La una por la otra. Misteriosamente, sombríamente, «gimiendo huye indignada a las sombras», la sombra del héroe. Últimas palabras del poema.
A la luz de la Eneida, preguntémonos por América. América nace de una carencia. Ella no existía en el continente. Los aborígenes vivían en mundos incoordinados de tal o cual manera. Así los nahuatl y los aztecas, así los incas y sus dominios y las demás ordenaciones en todo el continente. América brota de la navegación hacia mares remotos, desconocidos, donde la regla es el arrojo ante el extravío. Y subrayo que brota, pues nunca nadie fue a América. Colón murió con la certidumbre de haber llegado a las Indias. Fue Américo Vespucio el primero en señalar la irrupción sorpresiva de lo que llamó nuevo mundo y el primero en buscar en las estrellas el punto fijo o polo donde apoyarlo. Europa, la que nace del rapto que comete Zeus-taurino, inventa América. Con un signo peculiar. Apenas descubierta como irrupción tiende su máximo esfuerzo para abandonarla, dejarla de lado. Quiere soslayar lo que irrumpe en su deseo y busca frenéticamente el paso hacia la India distante. América emerge medio a medio de lo desconocido, de su aventura. Parece un obstáculo y se manifiesta regalo. Con ella no sólo hay nuevo mundo sino por primera vez en la historia Todo-mundo. Ella es el regalo escondido del sueño que unifica la tierra. Se hace súbitamente presente.Abre un tiempo. Como presente responde al llamado del destino y comparece. Y porque es un presente es un regalo.
Este ser originario de América implica por regalo la gratitud. Pero ser regalo pleno exige ser inesperado, de modo que la gratitud por gratuidad es un vínculo y no la obligación de una devolución cortés de quien recibe a quien da.
La gratitud es aceptarse americano, es decir, regalado. Así la patria nos es regalada en medio de lo desconocido y de lo inesperado. Esto sobreviene al inmigrante; al buscador de patria desde el fondo de su des-concierto Eneas.
Esta es nuestra aparición en la travesía de la carencia que nos trae origen. Pero venimos de Europa con una herencia: la lengua que es el modo de ser y en ella el amor o necesidad de desconocido-inmigrantes. Nadie queda exento de la segunda travesía. La travesía de lo impropio. Para nosotros lo impropio es perder el sentido del regalo, vencidos por el confort y la felicidad, como para Eneas lo era Dido y Cartago ante la tarea de abrir la clave de Roma. El ritmo existencial de lo regalado trae consigo un tempo propio, distinto al de toda proyección (planificar futuros). Nuestra paideia es dejarnos ser en nosotros mismos. ¿Pero cómo se aborda una patria regalada? Por la travesía de los muertos.
¿Quiénes son nuestros muertos? ¿Dónde están? Nuestros muertos no pasan por las palabras del cuento. ¿Qué madre o padre cuenta al borde del sueño a su hijo cuentos de los héroes nacionales? Aún hoy he escuchado en algunas ciudades europeas contar esas narraciones intermedias entre vigilia y sueño, y en boca de una abuela en Suecia, la historia de Aquiles.
Nuestros muertos en América tienen dos formas de tumba: la de los cementerios y las animitas. Una privilegia al que fuera cuerpo, la otra el punto de su desaparición. Europa y otros hicieron de los muertos la herencia sanguínea con la nobleza que es una forma de vivir con ellos. Acuñó también, otra forma: la muerte propia que Rilke anunció como el carozo o simiente de un fruto que nace en él y en él madura hasta revelarse. Es la muerte de los santos, la que implica el íntimo juicio cara a cara con la eternidad. Pero en vez de pensar el hombre como imaginó Hegel, como un árbol con raíces, figura, flor y fruto que vuelve a germinar, que une lo invisible del mundo enterrado al aire de la cima, bajo la luz del regalo y apertura, podemos imaginar nuestros muertos como pájaros que conviven, son parte de nuestro aire y vida aunque no dejen huellas. Inmersos todos, ellos y nosotros en una muerte común, como es común y no propio el pan.