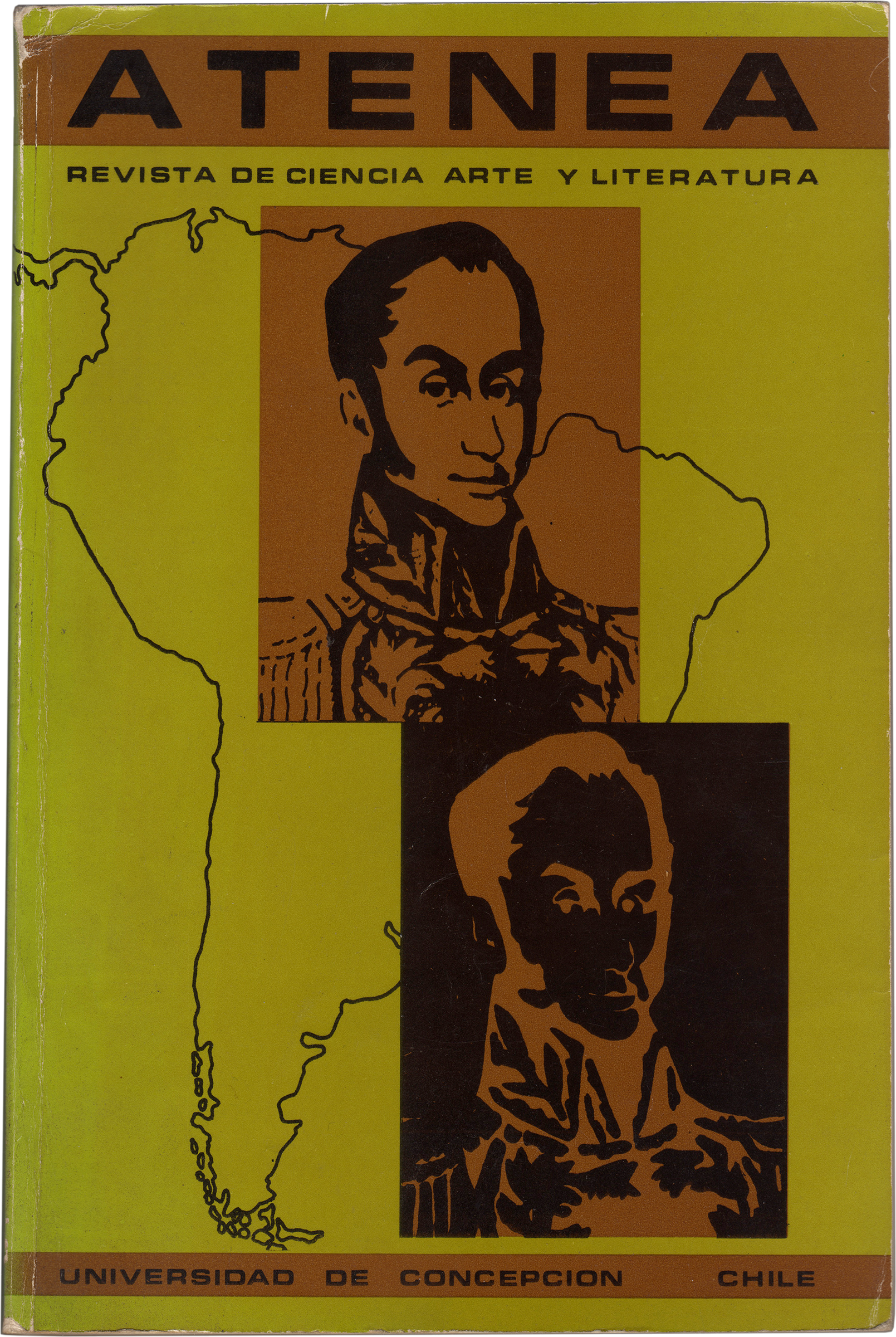América, Américas mías
Querido Godofredo:
En verdad, solo a ti puedo escribirte apartándome de las justificaciones que exigen los trabajos doctos, articulados y, a su manera, claros. Tú bien sabes que por eso no puedo (no sé) redactar el texto que Atenea con tanta gentileza me ha solicitado.
No ignoras que desde hace tiempo no quiero ya hablar sobre América y que sin embargo hablo. ¿Cómo justificar ese vaivén, esa ambigüedad? A veces me he dicho que ese deseo casi inexplicable de querer saber qué es ser americano (lo que supone que hay algo que no lo es) o de querer saberse americano era lo único realmente americano. ¿De dónde me viene esa inquietud? He oído hace siglos disputar a los franceses –la nación más antigua de Europa– si esto o aquello condice con l’esprit de la langue. Pero en mi –y por lo leído y recordado– entre nosotros, en esos términos no hay nada de qué disputar. Tal vez nos seduce la necesidad de hecerlo ante la poca consistencia de materia palpable para el debate. Pienso en lo que dice y consuena en aquello de l’esprit de la langue que no tenemos. Dejo de lado las alternativas de si debemos –para tenerlo– revertirnos al secreto indígena que supondríamos vivo y nutricio, o si debemos ser utilitarios, prudentes y hábiles esponjas de mundos que otros abren y construyen, o bien si en este andar y desandar de las gamas del alma se vislumbraría una suerte de vasta distancia en sí, una suerte de par en par característico.
¿No te sedujo a ti, alguna vez, la sensualidad de un origen, de tener origen como quien tiene remota tumba (¿la muerte propia rilkeana?) en una América prehistórica y aún equivocada a lo Ameghino? Pero dime, se me viene a la cabeza, ¿no fuiste tú quien hace años inventó un género poético para cantar América y que llamaste Oda? ¿No era con la confluencia de todas las artes –escultura, pintura, teatro, cine, poesía, música sobre la escena– sorprendidas en su absoluta modernidad para traer de nuevo a presencia, por ejemplo, la luz de la más alta poesía precolombina? Hablo de la poesía náhuatl. (¿No aprendieron en esa ocasión con nosotros Los Jaivas, que entonces se llamaban High-Bass, el enlace americano con el rock que tocaban? ¿Pero no terminó todo eso en el fácil exitismo de conciertos machupicchianos? ¿Cómo olvidar, en cambio, la emoción de Vasconcelos, el veedor, al pensarnos como crisol de razas –siempre la imagen alquímica al par de su conmovida traducción de Platón entero, siendo ministro de Estado? ¿Y, en otro polo, recuerdas la entrevista secreta en Lima, al alba, en casa del Dr. Tomás Escajadillo con el líder del aprismo proscrito? Haya de la Torre con sus guardaespaldas, en una conversación temblante, en plena guerra de 1940, desmenuzando la vocación de querer ser alguien, como si fuese una obligación perentoria para vivir lo que entonces se entendía por historia. O antes, antes, aquello que se llamaba la célebre revolución agrario-antiimperialista con China a la vista, modelo sugerido a América por la difunta Tercera Internacional Comunista. Como si esa fuera la vía real para la unidad, para salir a luz como continente (¿no quiere Cuba jugar ese papel ahora?). Pero, de otro modo, por cierto, ¿no fue con igual fin la Federación convocada por Bolívar? O la videncia decidida a favor de la lengua general y dominante, el español, entre nosotros, con una concepción de Hispanoamérica, para ligarnos a Occidente afincado en Europa, y para nosotros vía España. En el pasado, es curioso, fue ese un modelo parecido y simétrico al estadounidense por vía inglesa (la América anglosajona –Alaska, Canadá, EE.UU.).
Tal vez parecemos o parecíamos fantasmas que desde la Independencia rondamos tras la unidad perdida y que nosotros mismos, para surgir hasta hoy, tuvimos necesariamente que romper.
¿Pero no vieron los primeros monjes franciscanos llegados al continente americano al advenimiento –en ese hecho– de la plenitud de los tiempos? ¿Y no llevaremos, acaso, todos, aun los pesimistas, ya vuelta oscura esperanza o futurición algo de ello en esta inquietud vana y sincera del mero querer ser lo que no sabemos si somos? Tal vez Larson tenía razón. Habría que llenar y llenar América de millones de europeos, pues por ellos somos, ya que América fue su invento. ¿Pero y los indígenas, los negros, los orientales que son mayoría, etc.? En fin, ¿para qué querer ser? ¿Por qué no dejarnos ser? Dime, ¿qué te aclaró a ti haber hecho con otros jóvenes poetas en 1940 la primera travesía poética deliberada del Amazonas entero,• bajo el estruendo de la mayor guerra de la historia? ¿Qué te aclaró abandonar las grandes ciudades atlánticas densas de saberes, altivas, espléndidas, vacías de mito (palabra) e inventándoselo de prisa y falazmente desde las pampas a selvas y cordilleras? ¿Y te sirvió de algo irte a tu adorada Europa para un siempre que no puede ser?
¿Pero no fuiste tú quien bajo la lámpara de Hölderlin inventaste en Munich: Amereida? ¿No recompusiste la latinidad (América Latina) como estatuto abierto al universo –Pablo de Tarso, el hebreo era romano por estatuto– y no como raza?
¿No recobraste allí la trayectoria latina (l’esprit de la langue) en la Eneida? Comprensión y reversión de Eneas para aprehender en la extensión pura del continente el sentido de la piedad virgiliana que es abertura incesante. ¿No caben así todas las razas y lenguas en la latinidad que para América se tiñen de español, portugués e inglés principalmente?, y tantas otras cosas. Por ejemplo, una nueva mirada geográfica con el oscuro sentido aún (alquimia diría Robert Marteau) que mira el sur americano y desvela la Antártica como norte, es decir, rumbo o nuevo sol, que ya no Apolo.
Sin embargo, no se te escapa que por debajo de todo ello corre un anhelo salvífico que te molesta, te ahoga, te ata, te quita la gratuidad necesaria para realmente disputar, algo así como si tuvieras –clara u oculta– la solución anticipada del deseo que tiende hacia otro algo. ¿Pero qué hay que salvar? ¿Por qué ese salvacionismo que nubla toda posibilidad de juego? Sin juego no hay algoritmo posible. Y sin este no hay real construcción. Todo, ya con signo más o signo menos, se vuelve ideología (es decir, el fin justifica los medios). Tú te repetías «América, Américas mías». Cuidado, las nostalgias matan y yo no sé lo que querías decir, ni sé lo que quiere decir. Hace diez y seis años que hago en la universidad un Taller de América. ¿Qué no he tocado? Hasta –en aras de la palabra que nos atañe– construir en poema los textos literales de los cronistas del descubrimiento y la conquista. Ellos traen consigo una complejidad poética que no tiene el mismo Ercilla –el único poeta de América hasta este siglo con unas pocas excepciones (digo que hasta Darío no se roza la poesía real, ni Martín Fierro, por supuesto). En los cronistas tiembla la admiración que Fitzgerald recuerda al final de la única palabra realmente poética pronunciada (en inglés) acerca del amor de la pareja en este continente (hablo de Gatsby). En ellos –los cronistas– se trama el engaño entre la ilusión que mueve a la proeza, y la avidez que la justifica con la mentira urdida para sostenerse ante el rey y la indecible penuria, sin tregua, de la aventura «insensata». Así fue señalada (insensata) en la Soledad primera de Góngora, en Camões por África e India (tópico que se repite hoy, por ejemplo, con el viaje a la luna).
Pero, ¿no hiciste tú junto a poetas, artistas, arquitectos y filósofos americanos y europeos un cruce poéticamente fundador desde Tierra del Fuego hacia Caracas? Ustedes desencadenaron lugares con palabras y signos esparcidos en las pampas. Me contaste bien que no pudieron llegar a Santa Cruz en Bolivia porque –ustedes ignorándolo– el Che Guevara ya estaba allí y el ejército boliviano sabiéndolo, los desvió en Villamontes. Pero ustedes proclamaron a Santa Cruz de la Sierra fundada por Ñuflo de Chávez capital de América Latina porque allí la pampa concluye como playa en las orillas de la selva que va hasta el Caribe.
Pues, dime, Godo, ¿qué te aclaró todo eso? En mí, te confidencio, resuena el enigma del ángel peruana –una india bellísima en el desolado altiplano en 1941. En medio de aquel abrazo prohibido, a mi pregunta ella respondió: «Esperamos con paciencia que todos los blancos un día se vayan como vinieron. Y se irán. Entretanto nos da lo mismo morir». ¡Cuántas veces ella vuelve en mis distracciones! ¿Sabrán esto los ejércitos bolivianos, paraguayos, ecuatorianos, peruanos, etc., cuando obligatoriamente para que eso no ocurra hablan junto al castellano dos o tres dialectos o lenguas indígenas? Aún dura la frase de la bella ramera en las estrellas.
Por otra parte –debes recordarlo– ¡cuántos confiamos en los llamados procesos históricos!
A la luz de los análisis económicos (mercantilismos, capitalismos, imperialismos) que alumbraban los economistas ingleses o Marx y secuelas, ¿nos jugábamos nuestro pasado, nuestro futuro y, por cierto, la posición de nuestros contemporáneos? O bien, ¿cuántos no lo pensaron bajo la luz de una especie de batalla cósmica entre la Logia y la Iglesia a decidirse en este mundo nuevo?
En buenas cuentas, en el fondo, las cábalas de las esperanzas. Pero, ¿cuántos jóvenes de todas las clases de «izquierdas» y de «derechas» no dieron sus vidas, seguros de que tales esperanzas llevarían a estas Américas a transformarse en el paraíso que llamó Colón? Evito nombres para no herir susceptibilidades, pero para ilustrar sirven tres líderes, bien actuales. En Brasil: Luis Carlos Prestes, el Caballero de la Esperanza (a la extrema izquierda) y el escritor Plinio Salgado (a la extrema derecha). Y Sandino, de mítico retorno en el Caribe, ahora (con él combatió el escritor Esteban Pavletich, que ocupó un altísimo cargo bajo la presidencia de Prado en Perú y fue él quien llevó a Neruda a Machu Picchu). Es curioso, desde extremos opuestos ellos daban sus vidas para barrer las sombras del imperialismo anglosajón sobre el continente. No debes olvidar que, por aquel entonces, el triunfo del eje Roma-Berlín suponía (¡oh fantasmagorías de la esperanza!) la liberación de América y su reencuentro aunque fuera con su propio abismo.
¿Recuerdas un célebre discurso de Plinio Salgado aplicando –a sabiendas o no– el principio del yin y el yang al continente?
Brasil, por ejemplo, masculino; Argentina, femenino. El signo era el modo de caber en ambos países los inmigrantes. En Brasil se convertían, en Argentina la convertían. ¿No se sentían los nacionalistas herederos directos de los héroes de la Independencia y soñaban con misiones o ejércitos libertadores para nuestra identidad?, y, más tarde, cuando los comunistas se deshicieron de la Internacional, ¿no se apropiaron de los héroes nacionales para un fin «semejante»? Tú sabes a qué me refiero. Las esperanzas mueren los ánimos y velan más que construyen. ¿No temblaba Bolívar ante Iturbide porque la visión de la fuerza bioceánica de un México inmenso, dueño del Caribe, anulaba su sueño de una gran Colombia, también bioceánica? Hay que releer los veinte volúmenes de su correspondencia personal, la de O’Reilly, para caer en la cuenta de sus especulaciones mucho más precisas y acertadas en ese propósito que su esperanza en la América unida. Tal vez, para comprender algo de nuestras particiones y esta extraña nostalgia por la unidad, sería necesario conocer mejor a Monteagudo, pero no hay rastros ni documentación suficiente de su escondido poder como secretario de las logias bajo San Martín y Bolívar (fue embajador de este, precisamente en México) hasta caer asesinado misteriosamente en Lima.
A veces, yo he tratado de persuadirte que miraras con cuidado para una mayor claridad a uno de los decisivos poderes «fundadores» de América: la Iglesia católica. Me refiero a la Iglesia como estado político –que de hecho lo es, aunque no es eso únicamente.
Pero tú no te preocupas de ello. Dices que tras Constantino la Iglesia va junto al poder reinante justamente para poder predicar más allá de los poderes contingentes. Y aún hoy, pareciera ser así.
Aunque por fuera tenga otra figura. Sucede que el poder en este siglo xx se fue hacia el «socialismo». También el nazismo fue un nacionalsocialismo. Y a pesar del «tiempo nuevo» que se inicia con Hiroshima, la ola dura. Por eso se dice «son los signos de los tiempos». Pero los marxistas también dicen «la historia (?) es ineluctable». Pero tú repites, sin convicción, por cierto, que ya ni la Iglesia como estado político puede ver por dónde anda el «poder». Tal vez no esté a la izquierda, ni en el centro, ni a la derecha.
Tú sueles sonreír diciendo que esa es ya una antigua «geometría».
Entonces, yo te pregunto (conozco tu respuesta), ¿nos hará más americanos la llamada Teología de la Liberación como nos debieron haberlo hecho los hispanoamericanismos, los aprismos, los liberalismos, las democracias cristianas, los integrismos, etc.? ¿O es otro fantasma que disfraza al viejo fantasma? Tal vez el progresismo paulatino, el desarrollismo prudente confiado a la tradicional (?) habilidad pragmática. Aunque esta suele convertirse en la macuquería tan celebrada por nuestras atávicas costumbres campesinas (saber vender un caballo ciego). Y todo esto para llevar a bien nuestro proceso de identidad. Pero, ¿es necesario no perder una supuesta identidad? ¿Cuál?, ¿la de usar ponchitos?, ¿las picardías tan sui géneris de nuestros pueblos que por supuesto no tienen los titis parisienses ni los chulos madrileños, ni los Woody Allen neoyorquinos, etc.? ¿O la empanada o la humita que cada pequeña localidad en América supone que se inventó allí? ¿O la decidida internacionalización de todo en aras del progreso? ¿O una mezcla adecuada de esto y aquello? ¿O tal vez los héroes émulos de Aquiles y Héctor (así el poeta Olmedo) que cada pueblito tiene en sus plazas? Pero, si tú te preguntas tanto, dime, ¿entonces no somos nada? ¿No tenemos nada? ¿Y los descendientes de las viejas familias que conservaron la lengua, las costumbres, que lucharon y construyeron los países, las nacionalidades? ¿Y los países modelados con la masa argamasa de sus habitantes anónimos? ¿Y el coraje admirable de los inmigrantes que de la nada levantaron formas nuevas y vigorosas?
Tal vez todo resida en poblar y educar; las dos falencias, suelen decir, del continente. ¿Pero qué sería educar? ¿Habría que enseñar mapuche o español o griego o los tres a la vez? ¿Tejer a lo inca, a lo holandés o ambos a la vez? ¿O todo se resuelve estudiando a Santo Tomás que nos constituye y universaliza ligándonos a una profunda tradición cristiana europea? ¿O se resuelve más ampliamente en la línea iniciática con sus diversas fluencias? ¿O, tal vez, con una interpretación adecuada de Marx para unificarnos al modo de China? Pero ¿y la libertad, libertad por la que fuimos naciones? ¿Es acaso un ensueño?
Por favor, dime, ¿de qué te sirvió estremecerte con Euclides da Cunha, Sarmiento, etc.? ¿De qué te sirvió aprender que los premios, los reconocimientos o aquello de que cuanto dura en el tiempo es la prueba de lo valedero, no fue ni es criterio de verdad? En definitiva, hagamos la pregunta cabal. ¿Con qué metro nos medimos y medimos nuestras obras? ¿O es que una nota nuestra es renunciar a los niveles reales de las obras –a aquello que intrínsecamente las hacen constructoras del mundo? Por supuesto que dejo de lado los reconocimientos de jurados o éxitos como criterios de decisión. Da lo mismo que siglos entierren a Góngora. Él hace la lengua. ¿Aceptamos o rehusamos ese metro intrínseco? ¿Quién carga con el fervor, la audacia, la persistencia y el desapego necesario para la obra por la obra misma? Pienso en la obra cuya íntima estructura es su configuración y, tal, que el uso propiamente no la mide –Tolomeo es tan real como Einstein, por ejemplo. Y este no deroga a aquel.
Tal vez el juego de las esperanzas nos enmascara la que tenemos; medirnos realmente. Y en aras de un sueño que fuimos o seremos, nos medimos, tras reiteradas confesiones de humildad que proclaman nuestra soberbia oculta, con un metro de cincuenta centímetros.
Querido Godo, ¿qué pretendes con tu canto a América? Si bien esa amplitud de la videncia latina de Amereida reúne la multiplicidad de razas, lenguas y hábitos en las pietas que abre el imperio –en la tradición de Virgilio y Dante– que no puede ser ni güelfo ni gibelino, que rehúsa todo nacionalismo e internacionalismo inherente, o en el desprendimiento propio de la democracia heredada de Grecia, que es res-pública en la Roma que llora y renace siempre en Lucrecio, pues democracia no quiere decir únicamente sufragio universal (Hitler, Nasser, Perón lo obtuvieron siempre) sino vivo anhelo de no destruir jamás al adversario (nunca enemigo) de allí la antimonia radical entre los totalitarismos y el imperio o la democracia.
¿Habrás fracasado aun en el modo de cantar la proeza? ¿No hiciste tú, junto a la Escuela de Arquitectura de la UCV, los mapas según el modo cómo Chile construyó su territorio para desvelar su transmutación de un país corto y ancho –por cálculos de verdaderos estadistas– en un país largo y angosto? Porque los héroes son un profundo cálculo y pacificar quiere decir construir mundo. Si pues, pacificar es «Pólemos». ¿Recuerdas que Hesíodo señala la buena guerra y la mala guerra? La mala guerra solo mata. La buena guerra construye o mundo (construir o mundo, recuerda aquel juego de inmundo-mundo-enmondar-pulir-policía-política...). Se sigue pensando que construir mundo es salvarlo de su «perdición». De allí todas las justificaciones. De allí la necesidad de americanismos hispanistas, indigenistas, etc., de fascismos, comunismos, desarrollismos, etc. Yo sé que en el fondo tú no te engañas, esos caminos fracasan al pretenderse privilegiados aunque muchos, tal vez tú mismo, sueñen con ser un Vicente Pérez Rosales y no un Neruda cantarín.
Se trata, antes que nada, de no privilegiar una construcción sobre otras que abarquen y abran (no comenten) campos distintos de mayor o menor extensión. Por ejemplo, la política es ella misma una construcción, hasta hoy, basada en la promesa y la esperanza a fin de realizar tal o cual «proyecto», pero su proyecto específico es el poder-dominio; más allá de las intenciones de los políticos es el poder por el poder mismo, pues sin él, en la casi totalidad de casos, carentes de él, ella misma se destruye. ¿Quién no recuerda uno de los primeros discursos de Kruschev cuando anunció la realización inminente del comunismo (plena libertad y amor) en Rusia, y la «construcción» libre del mundo –entre otras cosas la desviación de la corriente de Humboldt? ¿Qué no decían Hitler, Mussolini; el Imperio británico? ¡Maravillas! La construcción sociopolítico-económica en la punta de la pirámide constituía finalmente un mundo moral.
Salvado o en vías de salvarse. A tal objetivo debían supeditarse las otras posibles construcciones. Da lo mismo el valor con que se lo piense. Por cierto, aun a costa de 50 millones de muertos en una sola guerra de cuatro años. Por lo demás en esa perspectiva está «claro» que la justicia social es condición sine qua non de la caridad, que es una gracia sobrenatural.
Pero, aproximadamente, desde 1850 saltó la espoleta de la potencia misma, existente, bajo pirámides privilegiantes, desde siempre. Por ella asistimos a la deslumbrante «carrera a los espacios», a la libertad vertiginosa del pensar devuelto a su «abismo» por Wittgenstein y Heidegger; al juego irrestricto de la ciencia; a la temeridad del arte; a la agudeza de la teología escriturística; al secreto irrevelable de la poesía. Ningún determinismo ni geográfico, ni económico, ni racial, ni religioso, ni cultural, y menos determinismo de significados son ya causalidades de la obra constructora de mundo –el diálogo es de suyo construir-pensar-hacer-vivir-morir, pero se dialoga con muertos, vivos y los aún por nacer, simultáneamente, cuando se da la construcción del mundo (obra y no «trabajo»). Curiosamente este hecho apareja la revisión de la noción efectiva del poder-dominio. ¿Por dónde va el poder, en su sentido lato? Un poder que impera pero no «domina». Conozco tu opinión. Tú crees que ese «poder» escurre de esta a esa otra, y a aquellas buhardillas, cuyas lámparas encendidas atraviesan las noches hasta las albas para sostener a quienes traman por amor algoritmos, silencio adentro, ya en palabras, ya en signos, ya en trazos, allende los significados, de modo que tales construcciones puedan caer sorpresivamente en estas o en aquellas significaciones tales que reconstruyen mundo-mundo. En esa inabarcable aparición que se dice mundo, único reflejo posible para el Dios (perpetuo secreto en este y el otro mundo); cruz y rosa de amor de la multiplicación de la obra creadora confiada al ser humano (Dante tenía lucidez al señalar la relación propia con la divinidad del Imperio, sin dependencia del papado). Yo sé que este tópico que tú amas lo discurres con otras señales que las que yo aquí uso simplemente para aludirlo. Tú crees que ya no necesitamos símbolos (bolívares), ni formas privilegiadas para poder ser quienes somos. Que tu proposición «dejémonos ser» quiere decir entrar en guerra, la buena guerra. La guerra en primera línea de combate, pareja hoy –conscientemente hoy– en toda la Tierra: la guerra de buhardillas. De otro modo –así lo supones– jamás podremos flotar como pájaros sobre y en lo que por definición nunca sabremos (quiénes somos). Pues, tal vez, esa es una manera de ser el que se es. Recuerdo que tú, que eres creyente, repites siempre que Jesús, a fin de que fueras el que eres, no te dijo nunca sé tú, sino sé en mí. Y Jesús es –literalmente– un abismo insondable, precisamente, de amor, pero abismo al fin.
Quiero decirte que he llegado, no sin dificultades, a comprender lo que tú martillas tanto. Aquello que sin la tarea-obra-algoritmo, la intención no basta. Esta ilumina la persona, pero no la obra. ¿Pero, cómo se puede comenzar a hacer? Sencillamente y casi sin costo, con lápiz y papel en el trasfondo de los teoréticos que aún América no prohija. Sin estos, muchos pueden mandar, pero nada impera (por cierto que tu afirmación es dramática. De hecho en Chile hace poco más de una década no se podía ser ni biólogo, ni físico, pues estas ciencias eran subsidiarias de la medicina e ingeniería).
Querido, te he escrito a la rápida, sin ton ni son, tal vez para que el tono del son pueda oírse mejor que bajo el velo del ensayo universitario. Tú me entiendes. Esa práctica tan propia de la universidad alemana y tan superficialmente transferible a otros, especialmente, ahora, que seremos todos doctores. Más vale que sigas tú divagando, pues divagar es lo próspero del saber. Pero no me hagas caso. Después de todo, ¿para qué?
Perdona pero no puedo ser un public-relation de las esperanzas. Mi corazón en la tierra aún se abre de gozo, por admiración que no partidismo, ante la prueba de Gödel o el teorema de Dante, el de Descartes, el de Teresa de Jesús, el de Galileo, el de Francisco de Asís, etc., y aquí, entre nosotros, aun ante el del Abate Molina, Domeyko o Lacunza por ejemplo. ¿Ves? Apenas un Teorema.